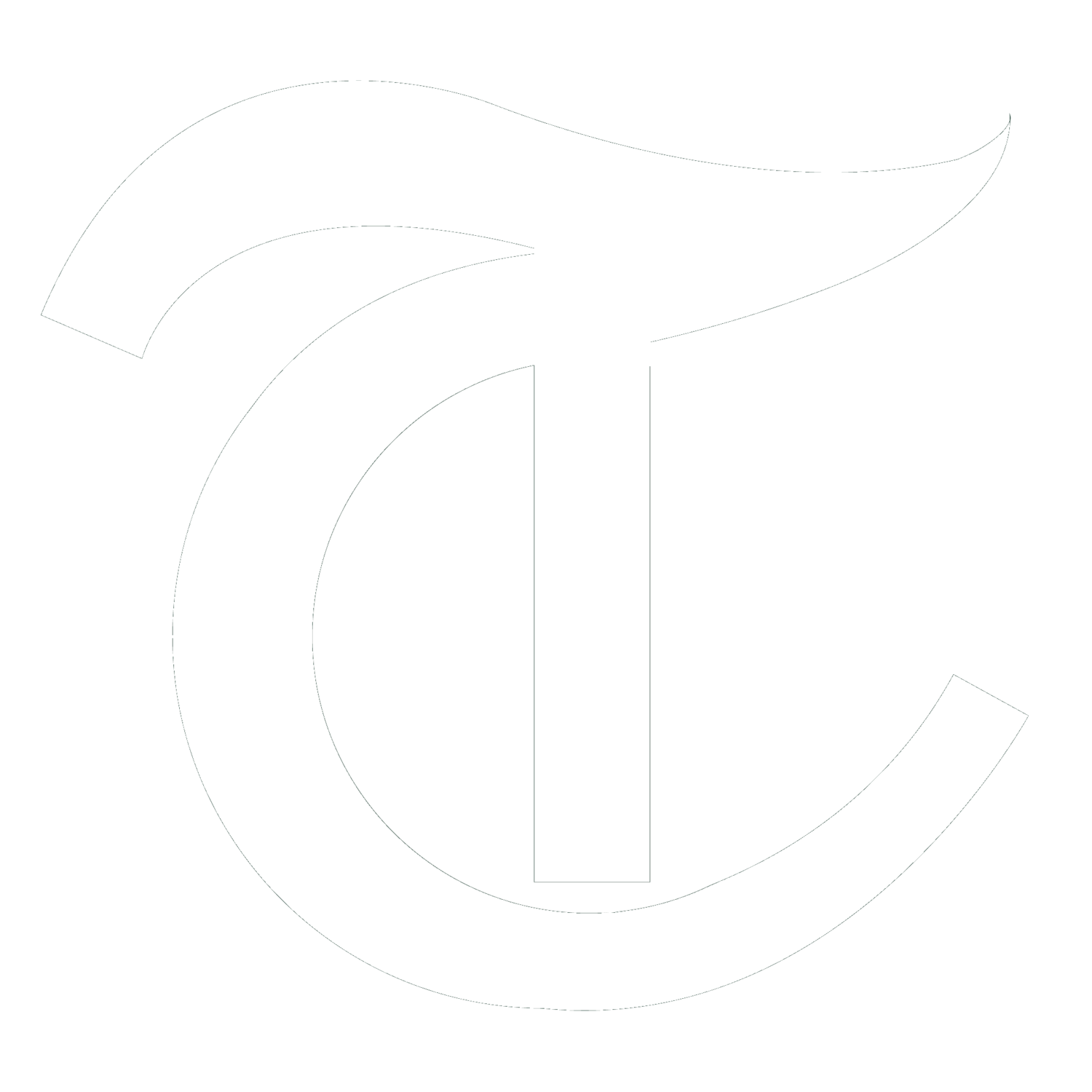El crimen de Yuliana
 |
| Foto tomada del Diario El Espectador. |
A veces, ese
profundo respeto que tengo por la vida humana se rompe abruptamente. Y aunque
lo voy a decir de frente y sin tapujos, reitero que sucede sólo a veces. En
ciertos momentos.
Y es que en esos rompimientos poco usuales llego a pensar que
la pena de muerte tendría algo de razón pero, para mi mayor pesar, que hasta me
ofrecería de voluntario para ayudar a concretarla. Les ruego me perdonen.
Lo que pasa es
que hay cosas que a uno le retumban en la cabeza. Episodios en donde más que individuos
encontramos a monstruos humanos. A piltrafas y a sátiros enfermos.
A seres que
realmente no merecen continuar entre nosotros. O que, si lo merecen, deberían
pasar sus días en la miseria más grande que puedan soportar.
Mi terrible
confesión tiene un motivo. Tiene que ver con Yuliana Samboní. Resulta que el colombiano
Rafael Uribe Noguera -para quienes todavía no conocen la historia- miembro de una
familia conocida y acomodada de Bogotá, secuestró a una Yuliana, una niña indígena
humilde de siete años.
Pero no contento
con cometer sólo este execrable delito, luego decidió violarla, torturarla
durante seis horas y finalmente matarla.
A continuación, y con la clara
intención de pasarse de listo, esnifó cocaína y se emborrachó para encontrar
una excusa legal ante lo sucedido.
Con sus hermanos
luego pasó casi cinco horas en el departamento donde cometió el crimen buscando
soluciones y salidas. Hace días, además, apareció muerto el portero del
edificio. Toda una montaña rusa de pestilencias y tapaderas.
¿Cómo no
indignarse ante esto? ¿Cómo evitar que nuestros instintos más primarios de
venganza y justicia aparezcan ante un hecho de esta magnitud?
¿Ante un tipo de
esta calaña al que hasta sus compañeros de prisión le han rechazado? Yo soy
sólo uno de los indignados. Ahora imaginen a toda una población, la colombiana.
¿Cómo impedir un incidente de Fuenteovejuna?
cc) Artículo publicado en el Diario El Heraldo (domingo 11 de diciembre del 2016).